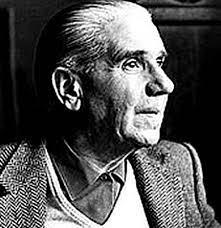LA DUDA
Hay
quien tiene miedo a pensar por si acaso se le mueven las ideas. Ante lo
incierto de tantas cosas se opta por mantener la mano en el arado y echar la
mirada hacia atrás. Esto es, la duda. Sobre todo, si se remite a la duda existencial
que traspasa sus propios límites para dar de bruces con la eternidad o la nada.
Hay
dos novelas―a buen
seguro que son muchas más―
en las que se aborda este problema en la figura de sendos protagonistas que a
priori se suponen que son paradigmas de la fe que proclaman.
“San
Manuel Bueno mártir” es un breve e intenso relato de Unamuno, en la cual se reflejan algunos pensamientos del autor―ya lo dijo nuestro gran Antonio Machado en su obra
“Juan de Mairena”, aquel diletante cuyas enseñanzas se correspondían con el
pensamiento de su prosista―
y que pone en boca de su principal personaje, el sacerdote tenido por santo en
el pueblo. El otro responde al pomposo título de la novela “Vaticano III” ―que
nada tiene que ver con la saga Da Vinci― y pertenece a este humilde escribidor. En la primera, el sacerdote, varón venerado entre sus
parroquianos acaba revelando que en el fondo él también duda de lo que llamamos
vida eterna. Y preguntado por qué entonces proclama esa fe en la resurrección
confiesa que debe velar por mantener la felicidad última entre los hombres para
que puedan tener una existencia dichosa en el aquí y ahora. Después, ¿quién
sabe? En la segunda, se trata de un franciscano que mantiene unidos a los que
son explotados por un patrón sin escrúpulos, el cual, siendo asesinado por
aquel confiesa en último extremo que siempre actuó movido por el deseo de
mantener anudados a los trabajadores con la promesa de una vida mejor. En
ambos, la vacilación es el leit motiv de
las narraciones.
La
duda forma parte del hombre. Nada es seguro para él. Confiar en alguien―incluso en las relaciones de pareja― es siempre una espada de Damocles que se alza sobre
la cabeza del pensante (eso si concedemos que se ejerza el acto de la
inteligencia, que es tratar de esforzarse en aras del entendimiento de algo). Y
así todo. ¿Quién puede tener la
seguridad de que no va a morir en un instante? ¿O por qué la confianza en los
componentes de un medicamento que le sirve para restituirle la salud? Toma y
daca. No se tienen credulidad, y sin embargo es necesario cierta dosis de
esperanza. Quien crea que humanamente es posible la certeza se sitúa al filo de
la navaja. Una afilada hoja que corta por el lado en que nos inclinemos.
Ya
lo dijo el viejo Descartes: hay que dudar de todo. Y también de aquello que se
cuestiona. Dudar de la duda. Y es que, si se piensa, entenderemos que la
naturaleza humana tiende a lo incierto en tanto que todo le es confiado a su
razonamiento. En el fondo, aquella postura de santo Tomás, cuando dijo que
necesitaba ver para creer, cuando menos es comprensible. Y hay más. Tampoco es
fiable por completo el sentido en el que más se confía, que es el de ver. Si
contemplamos el cielo estrellado― allá donde pueda ser observado― alguna estrella titilante que parece hacernos guiños
con su temblor, resulta inexistente, pues el astro desapareció hace mucho
tiempo y lo que nos llega es su luz. Pero estar ya no está. Otro tanto podría
decirse del espejismo en un desierto.
La
vida es una sucesión de hechos para los que no se tiene de antemano respuesta.
Por ello, el hombre ha de mantener abierta una puerta a la esperanza. Confiar
por encima de todo. Confiar, sí―
y no de manera ingenua, creyendo que por creer se solucionará automáticamente
cualquier circunstancia o problema―De alguna manera, esto puede ser entendido como fe. Y
fe―nos dice el viejo catecismo―es creer en lo que no se ve. Y “ver”, lo que se dice ver no es tan fácil.
Por eso hace falta―a
pesar de todo― una
cierta dosis de osadía para situarse a las puertas de la certidumbre. Una
credulidad que es necesidad, sí, pero igualmente entrega confiada a ella.
Tal
vez, porque aun en la duda, se tiene la convicción de que el “no” nihilista se
coloca a los pies de los caballos, rechazando al Autor de la vida y dejando el
sino del hombre a la fatalidad del albur. ¿Qué humanismo está en condiciones de
responder por sí mismo más allá de lo meramente material y palpable? Ya se sabe
lo que han dado de sí los paradigmas sociales del comunismo y el capitalismo:
esclavitud y desigualdades. ¿Habremos de reducir al hombre a pura materialidad?
¿Es tan solo el hombre la agrupación de un paquete de células que no poseen
consciencia de lo que unidas constituyen?
Ciertamente,
el hombre al parecer procede del mono, pero si no quiere regresar a la
chimpanificación originaria habrá de esforzarse en entender qué es un hombre.
Escalar y no descender. Desarrollar su potencialidad y buscar para sí una
respuesta que no puede darle el mundo. Y es que el mundo puede ofrecerle cosas,
pero no perpetuarlo en su ser. Vida que comienza tras el fracaso de vivir.
Hay
cosas de difícil comprensión. Sencillamente porque no pueden ser en sí mismas
alcanzadas por la razón; sería tanto como pretender meter en un hoyo toda el
agua del mar. Esto sería el filosofar teológico. Una teología positiva. Pero
también es posible abordar esa idea rodeándola desde la teología negativa. Esto
es, que la razón vislumbre, no ya acerca de una verdad externa al hombre, sino
más bien en cómo se recompone ese hombre a sí mismo mejor, si aceptando esa
verdad o rechazándola.
¿Qué
es un hombre sino un ser en proyecto, pero que sabe que dispone de un tiempo
limitado para la vida? ¿Y qué ser humano no desea vivirse para siempre? Mas,
llegado hasta aquí, ¿puede el hombre prolongar de alguna manera su vida, más
aún, por la eternidad? ¿Y no late en el interior de cada uno ese deseo de no
acabarse nunca?
Todo
esto es difícil de meter en la testa, pues no cabe en ella. Por eso, si se
quiere aceptar la sugerencia, al hombre―aun siendo una máquina pensante como Unamuno―, a pesar de su duda razonable se le ofrece la
posibilidad de abrirse a lo sagrado desde su profanidad. Sólo necesita dos
cosas. La primera consiste en reconocer su pequeñez. Si observamos a un hombre
elevándonos sobre su cabeza acabaremos por no distinguirlo del suelo, y más
tarde será el mundo que en ocasiones quiere ponerse por montera un puntito
perdido en el espacio. ¿De qué sirve al hombre tenerlo todo si ignora la
esencia de lo que es? ¿Y para qué quiere al mundo si ha de costarle el alma? La
segunda invocar al que es el Alfa y el Omega de todo. Permanecer atento a la
escucha. Sólo así podrá experimentarse a sí mismo.
¡Que
dudas! ¿Y quién no? Pero, si una verdad no puede ser demostrada, mostradme a
dónde conduce la contraria Ahora sí la razón está en condiciones de poder
dialogar sin complejos con lo sagrado en busca de encontrar respuesta a aquella
pregunta que como el eco repetía nuestro Unamuno mirando a Michelet, aquel que
contemplaba la Historia como un combate extremo entre la libertad y la
fatalidad, deseoso de mantener su identidad sin fin, incluso a la hora en la
cual el hombre ha de entregar su “yo” al fin de sus días.
El
Unamuno poeta nos dice en su obra “El Cristo de Velázquez” (cap. VIII. 214) ¿“Será
el Padre sordo no siendo mudo”? ¿El que todo lo hizo por su Palabra habrá de no
escuchar la aflicción última? ¿Habrá de ser estéril el grito del Crucificado,
que es el grito de la humanidad, cuando exclamó con todas sus fuerzas aquello
de “¿Por qué me has abandonado?” Y, cuando todo parecía haber sucumbido en el
abandono, el silencio se hizo promesa de vida eterna.
La
Verdad Suprema va infinitamente más
allá que la razón humana.
ÁNGEL MEDINA, Málaga, España
MIEMBRO
HONORÍFICO DE ASOLAPO ARGENTINA
·
Blog
<autor: https://www.facebook.com/novelapoesiayensayo
·
Últimas publicaciones autor
·
https://www.amazon.es/Vaticano-III-Rustica-ANGEL-MEDINA/dp/8416611912
·
https://www.amazon.es/EL-HOMBRE-QUE-PENSABA-MISMO-ebook/dp/B0859M82YW